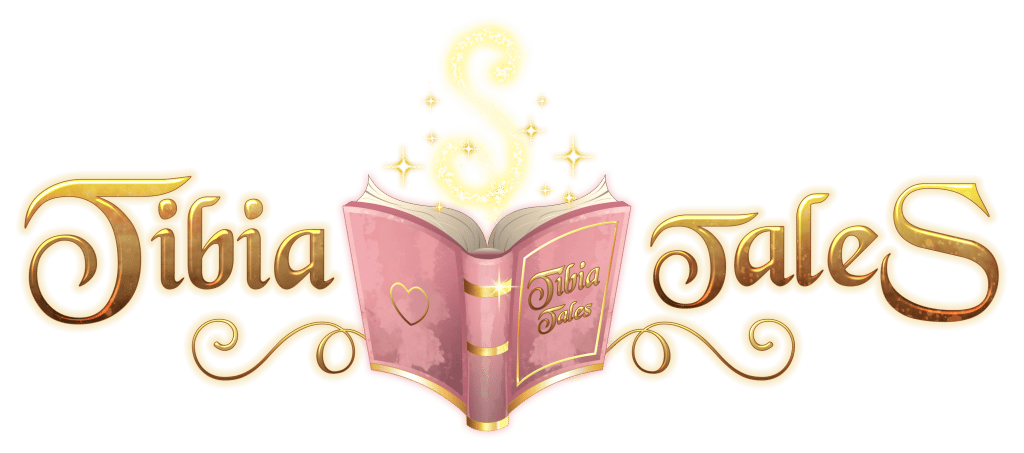Las Redes Oscuras (capítulo 4): La flor del frío
Cita de Arena en enero 4, 2024, 1:12 am—Usted es una druida ¿verdad? —la voz del hombre que la había seguido por más de diez minutos era socarrona e insoportable, normal en los vendedores. Gardenerella le dio la espalda con desprecio. —Vamos, vamos, respóndame, es usted una druida ¿verdad? Sí, estoy seguro. Y debe ser de las buenas, se le ve al andar... Muchos no tienen mis ojos, pero yo sé identificar al uno entre mil. Vamos, déjeme le muestro mis productos. Acompáñeme a la tienda. Me lo agradecerá, se lo juro. Tengo desde esencia de molly hasta cosecha de nepentés. Bigotes de Morfeo y hierba de hobbit. También ojo de hidra, escama de dragón, polvo de demonio y cuerno de jabalí. Tenemos el mejor surtido en todo el continente de Darama. Anímese, le haré un descuento especial.
Ahí entendió que era una mujer de poca paciencia.
Lo alzó del cuello como si fuera un niño. El sujeto de ojos saltones tenía el corazón a punto de escapársele por la garganta
—Me tienes harta. No me interesa nada de eso. ¿Tienes Cincho de Cardenal? ¿Sí o no? —preguntó furiosa. Apretó sus labios negros contra sus dientes. Él asintió arrepentido de haberla abordado—. Escúchame bien. Llévame ahora mismo —ordenó, esforzándose por no arrojarlo contra el piso— pero te advierto, si me estás engañando voy a congelarte la lengua para que no vuelvas a molestar a nadie.
Allá donde sus dedos lo tocaban comenzó a sentir que se quemaba con el ardor propio del hielo. El vendedor escuchó el crujir de la escarcha en su ropa y sólo pudo rezar.
Los cerdos que la acompañaban por detrás, de no más de un pie de altos, se escondieron asustados por el espectáculo. El mercader, viéndose liberado del agarrón de la hechicera, respiró desesperado. Le pidió que la siguiera con una voz quebradiza.
La llevó al Almacén, un edificio enorme de madera y cuerdas bien tensadas. Gardenerella pensaba que los edificios en Puerto Esperanza eran feos pero prácticos. Caminaron abriéndose paso codo a codo con personas cargadas de zurrones llenos de especias, vino, quesos, granos, paquetes de tabaco y por supuesto, una casi infinita cantidad de armas. Gardenerella cargaba a los animalitos en sus brazos, intentaba protegerlos de los apretones. Los había encontrado en la mañana atrapados en una telaraña de tarántula. Dos cerdos por sí solos morirían irremediablemente en una región tan inhóspita, y más si era cierto el rumor de simios atacando la ciudad. Ahora se sentía responsable de ellos.
Unas escaleras de bambú los llevaron hacia el tercer piso del mercado. Había pocos puestos en ese piso. Y los pocos que había eran oscuros y misteriosos. La supuesta tienda estaba hasta el fondo del pasillo central y resultó ser más bien un tendido. La frescura se esfumó, ahora había rancios y nauseabundos olores. El viejo que atendía el puesto parecía un viejo faquir, más esqueleto que persona, tenía los pómulos bien marcados y el cráneo apenas estaba envuelta en una capa de piel fina. Su ropaje era humilde, pero cargaba anillos y collares de nácar, plata y oro.
Ambos sujetos intercambiaron palabras en un idioma que Gardenerella se esforzaba en no comprender. El anciano negó con la cabeza, lo que le puso los pelos de punta al mercader. La druida estaba dejando a ambos cerdos en el piso cuando se irguió iracunda.
—¿Entonces?
—Se... Señora, disculpe... dijo cincho de cardenal ¿ve-verdad?
Gardenerella afirmó con los ojos.
El anciano volvió a negar con la cabeza.
La druida, al borde del colapso de ira, recitó palabras imperceptibles y emitir movimientos rítmicos con el dedo índice.
El mercader sintió cómo un frío desgarrador lo rodeaba. El anciano gritó confundido. Luego tradujo las palabras del viejo:
—¡Perdóneme, señora! ¡Perdóneme! ¡Mi abuelo le implora que me perdone, hoy es mi primer día de trabajo!
Canceló el hechizo, un tanto avergonzada por su cólera, después de todo, un comerciante haría lo que fuera por intentar vender un gato por liebre. Miró el tendido y observó la gran variedad de plantas. Se acercó al viejo, que le agradeció con una hermosa sonrisa de dos dientes.
Movía, olía, tomaba e inspeccionaba cada manojo que ahí se vendía. Reconoció todas y cada una de las plantas, algunas eran de un valor considerable, pero nada interesante. El viejo le ofreció un humilde collar de obsidiana y ella lo aceptó. Con tres dedos de su mano derecha formó una capa ovalada de hielo en su otra palma y se miró en el reflejo. Además de ser muy cómodo, se le veía espectacular la combinación con sus labios. Agradeció amable y decidió comprar algún producto sólo por amabilidad
Se alejó de la tienda con un sobre de hojas de dormíflora, un té que podía usarse como somnífero, pero que hacía muchos años había dejado de surtir efecto en ella.
Abandonó el almacén cuando el sol ardía en lo más alto del cielo. Los dos cerdos la seguían. Seguramente estaban hambrientos. Sacó su reloj de bolsillo. Faltaban aún más de dos horas para encontrarse con Jarcor y Duncan en la taberna de Clyde. De ahí irían con Lorek, el barquero que los llevaba a contracorriente por el río, acercándolos lo suficiente para sólo tener que caminar unas pocas millas hacia el Árbol.
Se celebraría la reunión otoñal de Arakhné.
Mientras mordía un jugoso y maduro mango a la sombra de un inmenso plátano. Los cerditos se regocijaban devorando un tazón de bellotas y de cuando en cuando bebían tragos de agua fresca que Gardenerella conjuraba en la cáscara de un coco partido por la mitad. Se estaba quedando sin dinero. «Al menos el agua siempre será gratis» pensó pesarosa. Había hecho los cálculos una y otra vez. A más tardar, a fin de mes su cuenta de banco quedaría en ceros. Pero al menos las misiones estaban a la vuelta de la esquina y con ellas llegaría el oro. Durante los últimos ocho meses no había hecho más que derrochar y apostar la enorme —pero insuficiente— cantidad que se había granjeado el año pasado. Desde que Clúster estaba detrás de ellos habían doblado los gastos en sobornos. «Todo cuesta demasiado, hasta esas bellotas —se lamentó—.» Sintió un poco de envidia hacia esos lores y gobernadores que ganan una fortuna sin tener que trabajar.
Habiendo descansado lo suficiente marchó con pereza a la taberna. Le apetecían unos tragos antes de subirse a ese remedo de barcaza. Quizá compraría una o dos botellas para el camino. En el Árbol había licor de sobra, suficiente para beber diario y todo el día por uno o dos años. Sin embargo, no tenía deseos de dar ese infame y turbulento recorrido por el rio en la aburrida sobriedad.
No le gustaba el clima de Puerto Esperanza. Con la ayuda de un lazo de cuero negro se hizo una coleta y al momento sintió que se refrescaba su cuello. El calor no era la molestia, era la pegajosa humedad. Era tan diferente a la que se respiraba en altamar, esa que refrescaba la nariz con el rocío humectante en cada inhalación. La de aquí era más como una emanación de vapores desde subterráneos, la tierra y todos sus elementos en descomposición. No todo era tan malo, al menos sus hechizos gélidos eran más fáciles de conjurar, pues se nutrían con el agua y la humedad del ambiente.
Era una vieja conocida de Clyde, el apuesto cantinero. Lo notó en cuanto entró a la taberna. Parecía sorprendido de verla ahí. Sería una lástima que Clyde se hubiera vendido a los de Clúster, pues sentía mucha estima por él. Pero si su corazonada resultaba ser cierta, tendría que degollarlo al igual que haría con cualquier traidor.
Como de costumbre, recibió un vaso licor ron oscuro tan pronto se sentó en la barra. Llenó también dos pequeños recipientes de agua y se los ofreció a los animalitos.
—Bonitas mascotas —los dos cerdos se habían escondido detrás de la pierna de la druida.
—No son mías... —sintió la necesidad de aclarar. —Las encontré hace rato, cayeron en una trampa para tarántulas. Tenían hambre y les compré comida.
—¿Y te los vas a quedar? —Clyde preguntó arqueando las rubias y pobladas cejas.
Ella levantó sus hombros despreocupadamente.
—Parece que sí. Ya hasta les puse nombre. Al del mechón rubio lo llamé Pinky y el de la mancha café es Freud... ¿De qué te ríes?
—Nada —Gardenerella le recrimino con una mirada fría y despiadada—, no me mires así. Es sólo que… conozco al dueño de esos cerdos —dijo desganado.
—¿Quién será esa persona...?
Clyde la miró apenado mientras lavaba y dejaba unos vasos en la tarja.
—Le prometí a una niña que los cuidaría hasta que crecieran. Su papá vendió el resto de la camada al carnicero. Sólo pudo rescatar a estos dos. Parece que soy muy malo cuidándolos, ni siquiera me di cuenta de que se habían escapado del corral... Aun así, me gustan los nombres.
Gardenerella tenía un cariño arraigado y ciego por ciertas especies animales. El humano, como es de suponerse, no estaba entre una de ellas. Los cerdos eran difíciles de entrenar por su elevada inteligencia, pero se podían volver compañeros fuertes y astutos con el paso de los años. Contenta haberlos regresado a su hogar, no dudó en compartir consejos sobre la crianza de estos animales que Clyde agradeció no cobrándole. Gardenerella terminó dejando el dinero, insistió que el costo de mantener sanos a unos puerquitos en esta jungla sería elevado. Le entregó también su última moneda de cristal cortado, advirtiéndole que sólo les diera bellotas hasta que estuvieran grandes y pudieran cazar por su propia cuenta.
Para cuando Duncan se asomó a la taberna ella ya había bebido por lo menos cinco o seis vasos y se encontraba muy entusiasmada en su exégesis sobre la crianza y cuidado de cerdos.
—Una cerveza —dijo Clyde a Duncan, y más que pregunta, resultó una advertencia.
—Sólo una. El equipaje está cargado —le dijo a Gardenerella.
—Qué aguafiestas… Nosotros te esperamos tantos días y tú no me puedes dejar beber en paz.
—Tenemos que partir pronto si queremos llegar antes de que anochezca.
Salieron de la taberna y se dirigieron al sur, a la orilla del río, donde estaba una balsa anclada. Era espaciosa, sin duda. Cabían por lo menos para ocho personas. La mitad estaba llena de sacos con herramientas, semillas y cereales. Jarcor estaba sentado en la orilla, cabizbajo, mientras Duncan afinaba detalles con Lorek.
Lorek era un sujeto de lo más desagradable, siempre estaba demasiado atento a las cosas que llevaban. Era de las muy escasas personas que tenían una idea aproximada de la ubicación del Árbol y si tenía ese trabajo era porque su padre le heredó la ubicación, la barcaza y algo difícil de igualar: un encantamiento que le permitía navegar río arriba, igual que un salmón.
Detestaba las barcazas, pero era preferible a caminar las dieciocho horas que tomaba ir desde Puerto Esperanza al Árbol, eso, claro, si no te encontrabas con alguna carniphila u otra criatura oculta entre la espesa selva.
Abordaron todos y en un silencio inusual salieron del puerto. La rivera de la selva era lo contrario: una orquesta incansable. Siempre había bullicio, animales luchando por su vida. Otros escapando de los primeros, otros apareándose o explorando. Gardenerella sacó su ron y bebió en silencio. Bebía para que el tiempo pasara más rápido. Duncan la miraba fijamente y ella le pasó la botella. El arquero la compartió con el barquero y Lorek, después de varios tragos la regresó a Gardenerella.
Quedaba menos de la mitad. La bebió en tres tiempos y dejó que su mente se relajara. Anhelaba dormir, como lo habían hecho esos bellos cerditos después de comer. Necesitaba relajarse, pero no dejaba pensar en otra cosa que no fuera en el muchachito que viajaba con ellos. Vino a su mente aquella tarde aciaga, en la que mientras cruzaban el Puente de los Enanos fueron emboscados por los matones de Clúster y casi los capturan. Sin embargo, Samas Rívench se ofreció de carnada para darles una posibilidad de escapar. Gardenerella no lo quería reconocer, pero a estas alturas ya debería estar muerto. Y ellos iban cómodos rumbo al Árbol, sin haber hecho nada siquiera para intentar ayudarlo.
Lo miró de reojo, él estaba apoyado sobre sus rodillas. Gardenerella prefirió evitar el cruel espectáculo, dejó que la sinfonía de la jungla fuera como una caótica canción de cuna y entró a un estado de semi inconsciencia que cuando bebía grandes cantidades de licor, le era más sencillo alcanzar.
Sólo disfrutó del ruido, del agradable ruido.
—Gard, llegamos. Despierta —era la voz de Duncan, quien la estaba sacudiendo de un hombro.
Ni se molestó en explicarle que no estaba dormida, que sólo meditaba profundamente. Después de que asieron firme la balsa, ella fue la primera en bajarse con su bolso al hombro. Caminó ligera rumbo al Árbol, sin voltear a verlos.
—Hay cosas por cargar, bruja ¿no vas a ayudar? —Gritó Duncan, con las botas de cuero hundidas en el lodo.
—No tengo deseos de hacerlo, Dunk. Hoy siento una extraña melancolía —dijo con pesadumbre, pero sin vergüenza—, los veré allá.
Jarcor estaba enterrado en el lodo también, apilando los costales en la hierba seca. Había que reconocer que se había mostrado a la altura desde la pérdida de su hermano, Gardenerella nunca lo vio llorar. Era un muchacho muy fuerte a pesar de sólo tener catorce años.
Aunque la selva era espesa, sobre todo en esa región, ella no vacilaba en caminar confiada, pues sabía que los peligros se mantenían lejos del Árbol gracias a que Kafki sale a cazar por las tardes en los senderos ocultos.
Por fin un claro se ve entre la espesura y frente a ella se muestra, majestuoso y enorme, el Árbol. Bastión de Arakhné. Construido sobre, dentro y por un gigantesco baobab, cuyo tronco se alzaba a través de selva como lo que era: un rey. En toda su economía tenía distribuidas tres plantas y una torre. Algún exagerado dirá que tenía el tamaño de un muy humilde castillo. Sin embargo, los constructores fueron diestros tanto en la ciencia como en la aplicación minuciosa de magia. Habían aprovechado la forma y tamaño del tronco y las ramas, manteniéndolas, pero torciéndolas, aplanándolas y reforzándolas a voluntad sin arrancarles la vida. Acondicionaron una considerable cantidad de en las que había libreros, cocinas, comedores, armerías y un sanatorio, y que extendían o se unían aprovechándose de puentes colgantes con una maestría mucho mayor que las construcciones en Puerto Esperanza. Estaba en el costado este una torre que parecía otro árbol independiente, pero era circular y alto. La llamaban la Torre del Roble y era un punto de defensa extraordinario. Pero el lugar favorito de la druida era, sin dejar espacio a dudas, el Jardín del cielo. Se trataba de una especie de micro bosque en la parte más alta de la fortaleza, en la que crecían árboles frutales, arbustos florales y hortalizas de todo tipo.
Gardenerella giró su llave y abrió la gruesa puerta de metal. Inmediatamente musitó «utevo lux» y de la punta de su dedo índice brotó una luz blanca que aclaró la escalera de caracol frente a ella. Había una carta tirada en el piso, vio el remitente y el destinatario. Como no era para ella, la dejó caer nuevamente al piso quedando bajo un buró. Subió y escuchó cómo crujía la seca madera, pero el escalón era resistente. A pesar de estar en medio de la selva olía como una cabaña montañosa; a polvo viejo y tiempo estancado. Se sintió feliz de volver. Era como entrar a otra realidad: la temperatura ya no era sofocante como en la jungla y la humedad había desaparecido por completo. Incluso sentía un poco de frío, esto era por el agua evaporada y fresca que exhalaba las venas llenas de savia hacia el interior del Árbol.
«Otros que saben de nuestra ubicación…» Pensó en la carta. Pero a diferencia de Lorek, ellos jamás los traicionarían. Estaba escrito. Había muy pocos clanes en el mundo que tenían convenio con el Heroico Servicio Postal. Una institución exquisita y maravillosa cuyo único compromiso era lucrar con la comunicación del mundo entero. Se alzaba más allá que cualquier reino o frontera. Se financiaba principalmente por mercenarios, banqueros y universidades de todo el planeta. Lo componía personal de élite en toda la extensión de la palabra. Se decía que incluso sobrepasaban en contactos y transmisión de información a los mismísimos reyes. Eran capaces de llevar una carta de Carlin a Thais en tiempos de guerra o al infierno por el precio adecuado. Ib Ging nunca había sido claro con el motivo, pero Arakhné contaba con un contrato vitalicio que otorgaba un nada despreciable descuento y tenía además excelentes relaciones con los carteros, despachadores y repartidores distribuidos en todos los rincones de Tibia.
Por fin terminó de subir las escaleras y entró a la cocina, que permanecía limpia a pesar del abandono por tantos meses. El hielo que refrescaba las cajas de alimentos aún tenía buen aspecto, menos trabajo para ella. Continuó subiendo las escaleras hasta llegar al segundo piso, a la habitación de los druidas, que naturalmente ella había reclamado para sí misma, negándose a compartir cuarto con Lenn Lennister.
Lanzó su equipaje a la ancha cama. Las cosas estaban como ella las había dejado, los libros, los frascos, los perfumes...
Como en la casa no había nadie todavía, un rasposo rugido de felicidad marcó el territorio como suyo; luego saltó a la cama como una niña. Corrió a una de las ventanas y abrió los postigos para respirar el aire de la selva. La oscuridad ya había teñido el cielo, los instrumentos musicales de la jungla habían adquirido más energía y ritmo, con el vigor que imprimieron los insectos al sumarse a la orquesta invisible.
Gardenerella se dejó caer a la cama. Le parecía patético sentir el Árbol, el fuerte de un clan de mercenarios, como su casa.
De alguna manera, ya llevaba muchos años con una vida bastante patética. Después de darle vuelta inútilmente a las cosas, escuchó a Duncan y Jarcor llegar. Tampoco quiso bajar a recibirlos, ya hablaría con ellos mañana. Por el momento sólo quería seguir recostada en la suave cama. Gardenerella se merecía eso después de haber pasado por tanta, tanta mierda. Era su culpa, lo sabía, por estar rodeada de incompetentes. Recordó la carta y abrió los ojos. Esperaba que Jarcor la viera donde había caído. Y si no, ya le diría mañana, después de todo ¿qué cosa urgente puede decir Argón Rikan?
—Usted es una druida ¿verdad? —la voz del hombre que la había seguido por más de diez minutos era socarrona e insoportable, normal en los vendedores. Gardenerella le dio la espalda con desprecio. —Vamos, vamos, respóndame, es usted una druida ¿verdad? Sí, estoy seguro. Y debe ser de las buenas, se le ve al andar... Muchos no tienen mis ojos, pero yo sé identificar al uno entre mil. Vamos, déjeme le muestro mis productos. Acompáñeme a la tienda. Me lo agradecerá, se lo juro. Tengo desde esencia de molly hasta cosecha de nepentés. Bigotes de Morfeo y hierba de hobbit. También ojo de hidra, escama de dragón, polvo de demonio y cuerno de jabalí. Tenemos el mejor surtido en todo el continente de Darama. Anímese, le haré un descuento especial.
Ahí entendió que era una mujer de poca paciencia.
Lo alzó del cuello como si fuera un niño. El sujeto de ojos saltones tenía el corazón a punto de escapársele por la garganta
—Me tienes harta. No me interesa nada de eso. ¿Tienes Cincho de Cardenal? ¿Sí o no? —preguntó furiosa. Apretó sus labios negros contra sus dientes. Él asintió arrepentido de haberla abordado—. Escúchame bien. Llévame ahora mismo —ordenó, esforzándose por no arrojarlo contra el piso— pero te advierto, si me estás engañando voy a congelarte la lengua para que no vuelvas a molestar a nadie.
Allá donde sus dedos lo tocaban comenzó a sentir que se quemaba con el ardor propio del hielo. El vendedor escuchó el crujir de la escarcha en su ropa y sólo pudo rezar.
Los cerdos que la acompañaban por detrás, de no más de un pie de altos, se escondieron asustados por el espectáculo. El mercader, viéndose liberado del agarrón de la hechicera, respiró desesperado. Le pidió que la siguiera con una voz quebradiza.
La llevó al Almacén, un edificio enorme de madera y cuerdas bien tensadas. Gardenerella pensaba que los edificios en Puerto Esperanza eran feos pero prácticos. Caminaron abriéndose paso codo a codo con personas cargadas de zurrones llenos de especias, vino, quesos, granos, paquetes de tabaco y por supuesto, una casi infinita cantidad de armas. Gardenerella cargaba a los animalitos en sus brazos, intentaba protegerlos de los apretones. Los había encontrado en la mañana atrapados en una telaraña de tarántula. Dos cerdos por sí solos morirían irremediablemente en una región tan inhóspita, y más si era cierto el rumor de simios atacando la ciudad. Ahora se sentía responsable de ellos.
Unas escaleras de bambú los llevaron hacia el tercer piso del mercado. Había pocos puestos en ese piso. Y los pocos que había eran oscuros y misteriosos. La supuesta tienda estaba hasta el fondo del pasillo central y resultó ser más bien un tendido. La frescura se esfumó, ahora había rancios y nauseabundos olores. El viejo que atendía el puesto parecía un viejo faquir, más esqueleto que persona, tenía los pómulos bien marcados y el cráneo apenas estaba envuelta en una capa de piel fina. Su ropaje era humilde, pero cargaba anillos y collares de nácar, plata y oro.
Ambos sujetos intercambiaron palabras en un idioma que Gardenerella se esforzaba en no comprender. El anciano negó con la cabeza, lo que le puso los pelos de punta al mercader. La druida estaba dejando a ambos cerdos en el piso cuando se irguió iracunda.
—¿Entonces?
—Se... Señora, disculpe... dijo cincho de cardenal ¿ve-verdad?
Gardenerella afirmó con los ojos.
El anciano volvió a negar con la cabeza.
La druida, al borde del colapso de ira, recitó palabras imperceptibles y emitir movimientos rítmicos con el dedo índice.
El mercader sintió cómo un frío desgarrador lo rodeaba. El anciano gritó confundido. Luego tradujo las palabras del viejo:
—¡Perdóneme, señora! ¡Perdóneme! ¡Mi abuelo le implora que me perdone, hoy es mi primer día de trabajo!
Canceló el hechizo, un tanto avergonzada por su cólera, después de todo, un comerciante haría lo que fuera por intentar vender un gato por liebre. Miró el tendido y observó la gran variedad de plantas. Se acercó al viejo, que le agradeció con una hermosa sonrisa de dos dientes.
Movía, olía, tomaba e inspeccionaba cada manojo que ahí se vendía. Reconoció todas y cada una de las plantas, algunas eran de un valor considerable, pero nada interesante. El viejo le ofreció un humilde collar de obsidiana y ella lo aceptó. Con tres dedos de su mano derecha formó una capa ovalada de hielo en su otra palma y se miró en el reflejo. Además de ser muy cómodo, se le veía espectacular la combinación con sus labios. Agradeció amable y decidió comprar algún producto sólo por amabilidad
Se alejó de la tienda con un sobre de hojas de dormíflora, un té que podía usarse como somnífero, pero que hacía muchos años había dejado de surtir efecto en ella.
Abandonó el almacén cuando el sol ardía en lo más alto del cielo. Los dos cerdos la seguían. Seguramente estaban hambrientos. Sacó su reloj de bolsillo. Faltaban aún más de dos horas para encontrarse con Jarcor y Duncan en la taberna de Clyde. De ahí irían con Lorek, el barquero que los llevaba a contracorriente por el río, acercándolos lo suficiente para sólo tener que caminar unas pocas millas hacia el Árbol.
Se celebraría la reunión otoñal de Arakhné.
Mientras mordía un jugoso y maduro mango a la sombra de un inmenso plátano. Los cerditos se regocijaban devorando un tazón de bellotas y de cuando en cuando bebían tragos de agua fresca que Gardenerella conjuraba en la cáscara de un coco partido por la mitad. Se estaba quedando sin dinero. «Al menos el agua siempre será gratis» pensó pesarosa. Había hecho los cálculos una y otra vez. A más tardar, a fin de mes su cuenta de banco quedaría en ceros. Pero al menos las misiones estaban a la vuelta de la esquina y con ellas llegaría el oro. Durante los últimos ocho meses no había hecho más que derrochar y apostar la enorme —pero insuficiente— cantidad que se había granjeado el año pasado. Desde que Clúster estaba detrás de ellos habían doblado los gastos en sobornos. «Todo cuesta demasiado, hasta esas bellotas —se lamentó—.» Sintió un poco de envidia hacia esos lores y gobernadores que ganan una fortuna sin tener que trabajar.
Habiendo descansado lo suficiente marchó con pereza a la taberna. Le apetecían unos tragos antes de subirse a ese remedo de barcaza. Quizá compraría una o dos botellas para el camino. En el Árbol había licor de sobra, suficiente para beber diario y todo el día por uno o dos años. Sin embargo, no tenía deseos de dar ese infame y turbulento recorrido por el rio en la aburrida sobriedad.
No le gustaba el clima de Puerto Esperanza. Con la ayuda de un lazo de cuero negro se hizo una coleta y al momento sintió que se refrescaba su cuello. El calor no era la molestia, era la pegajosa humedad. Era tan diferente a la que se respiraba en altamar, esa que refrescaba la nariz con el rocío humectante en cada inhalación. La de aquí era más como una emanación de vapores desde subterráneos, la tierra y todos sus elementos en descomposición. No todo era tan malo, al menos sus hechizos gélidos eran más fáciles de conjurar, pues se nutrían con el agua y la humedad del ambiente.
Era una vieja conocida de Clyde, el apuesto cantinero. Lo notó en cuanto entró a la taberna. Parecía sorprendido de verla ahí. Sería una lástima que Clyde se hubiera vendido a los de Clúster, pues sentía mucha estima por él. Pero si su corazonada resultaba ser cierta, tendría que degollarlo al igual que haría con cualquier traidor.
Como de costumbre, recibió un vaso licor ron oscuro tan pronto se sentó en la barra. Llenó también dos pequeños recipientes de agua y se los ofreció a los animalitos.
—Bonitas mascotas —los dos cerdos se habían escondido detrás de la pierna de la druida.
—No son mías... —sintió la necesidad de aclarar. —Las encontré hace rato, cayeron en una trampa para tarántulas. Tenían hambre y les compré comida.
—¿Y te los vas a quedar? —Clyde preguntó arqueando las rubias y pobladas cejas.
Ella levantó sus hombros despreocupadamente.
—Parece que sí. Ya hasta les puse nombre. Al del mechón rubio lo llamé Pinky y el de la mancha café es Freud... ¿De qué te ríes?
—Nada —Gardenerella le recrimino con una mirada fría y despiadada—, no me mires así. Es sólo que… conozco al dueño de esos cerdos —dijo desganado.
—¿Quién será esa persona...?
Clyde la miró apenado mientras lavaba y dejaba unos vasos en la tarja.
—Le prometí a una niña que los cuidaría hasta que crecieran. Su papá vendió el resto de la camada al carnicero. Sólo pudo rescatar a estos dos. Parece que soy muy malo cuidándolos, ni siquiera me di cuenta de que se habían escapado del corral... Aun así, me gustan los nombres.
Gardenerella tenía un cariño arraigado y ciego por ciertas especies animales. El humano, como es de suponerse, no estaba entre una de ellas. Los cerdos eran difíciles de entrenar por su elevada inteligencia, pero se podían volver compañeros fuertes y astutos con el paso de los años. Contenta haberlos regresado a su hogar, no dudó en compartir consejos sobre la crianza de estos animales que Clyde agradeció no cobrándole. Gardenerella terminó dejando el dinero, insistió que el costo de mantener sanos a unos puerquitos en esta jungla sería elevado. Le entregó también su última moneda de cristal cortado, advirtiéndole que sólo les diera bellotas hasta que estuvieran grandes y pudieran cazar por su propia cuenta.
Para cuando Duncan se asomó a la taberna ella ya había bebido por lo menos cinco o seis vasos y se encontraba muy entusiasmada en su exégesis sobre la crianza y cuidado de cerdos.
—Una cerveza —dijo Clyde a Duncan, y más que pregunta, resultó una advertencia.
—Sólo una. El equipaje está cargado —le dijo a Gardenerella.
—Qué aguafiestas… Nosotros te esperamos tantos días y tú no me puedes dejar beber en paz.
—Tenemos que partir pronto si queremos llegar antes de que anochezca.
Salieron de la taberna y se dirigieron al sur, a la orilla del río, donde estaba una balsa anclada. Era espaciosa, sin duda. Cabían por lo menos para ocho personas. La mitad estaba llena de sacos con herramientas, semillas y cereales. Jarcor estaba sentado en la orilla, cabizbajo, mientras Duncan afinaba detalles con Lorek.
Lorek era un sujeto de lo más desagradable, siempre estaba demasiado atento a las cosas que llevaban. Era de las muy escasas personas que tenían una idea aproximada de la ubicación del Árbol y si tenía ese trabajo era porque su padre le heredó la ubicación, la barcaza y algo difícil de igualar: un encantamiento que le permitía navegar río arriba, igual que un salmón.
Detestaba las barcazas, pero era preferible a caminar las dieciocho horas que tomaba ir desde Puerto Esperanza al Árbol, eso, claro, si no te encontrabas con alguna carniphila u otra criatura oculta entre la espesa selva.
Abordaron todos y en un silencio inusual salieron del puerto. La rivera de la selva era lo contrario: una orquesta incansable. Siempre había bullicio, animales luchando por su vida. Otros escapando de los primeros, otros apareándose o explorando. Gardenerella sacó su ron y bebió en silencio. Bebía para que el tiempo pasara más rápido. Duncan la miraba fijamente y ella le pasó la botella. El arquero la compartió con el barquero y Lorek, después de varios tragos la regresó a Gardenerella.
Quedaba menos de la mitad. La bebió en tres tiempos y dejó que su mente se relajara. Anhelaba dormir, como lo habían hecho esos bellos cerditos después de comer. Necesitaba relajarse, pero no dejaba pensar en otra cosa que no fuera en el muchachito que viajaba con ellos. Vino a su mente aquella tarde aciaga, en la que mientras cruzaban el Puente de los Enanos fueron emboscados por los matones de Clúster y casi los capturan. Sin embargo, Samas Rívench se ofreció de carnada para darles una posibilidad de escapar. Gardenerella no lo quería reconocer, pero a estas alturas ya debería estar muerto. Y ellos iban cómodos rumbo al Árbol, sin haber hecho nada siquiera para intentar ayudarlo.
Lo miró de reojo, él estaba apoyado sobre sus rodillas. Gardenerella prefirió evitar el cruel espectáculo, dejó que la sinfonía de la jungla fuera como una caótica canción de cuna y entró a un estado de semi inconsciencia que cuando bebía grandes cantidades de licor, le era más sencillo alcanzar.
Sólo disfrutó del ruido, del agradable ruido.
—Gard, llegamos. Despierta —era la voz de Duncan, quien la estaba sacudiendo de un hombro.
Ni se molestó en explicarle que no estaba dormida, que sólo meditaba profundamente. Después de que asieron firme la balsa, ella fue la primera en bajarse con su bolso al hombro. Caminó ligera rumbo al Árbol, sin voltear a verlos.
—Hay cosas por cargar, bruja ¿no vas a ayudar? —Gritó Duncan, con las botas de cuero hundidas en el lodo.
—No tengo deseos de hacerlo, Dunk. Hoy siento una extraña melancolía —dijo con pesadumbre, pero sin vergüenza—, los veré allá.
Jarcor estaba enterrado en el lodo también, apilando los costales en la hierba seca. Había que reconocer que se había mostrado a la altura desde la pérdida de su hermano, Gardenerella nunca lo vio llorar. Era un muchacho muy fuerte a pesar de sólo tener catorce años.
Aunque la selva era espesa, sobre todo en esa región, ella no vacilaba en caminar confiada, pues sabía que los peligros se mantenían lejos del Árbol gracias a que Kafki sale a cazar por las tardes en los senderos ocultos.
Por fin un claro se ve entre la espesura y frente a ella se muestra, majestuoso y enorme, el Árbol. Bastión de Arakhné. Construido sobre, dentro y por un gigantesco baobab, cuyo tronco se alzaba a través de selva como lo que era: un rey. En toda su economía tenía distribuidas tres plantas y una torre. Algún exagerado dirá que tenía el tamaño de un muy humilde castillo. Sin embargo, los constructores fueron diestros tanto en la ciencia como en la aplicación minuciosa de magia. Habían aprovechado la forma y tamaño del tronco y las ramas, manteniéndolas, pero torciéndolas, aplanándolas y reforzándolas a voluntad sin arrancarles la vida. Acondicionaron una considerable cantidad de en las que había libreros, cocinas, comedores, armerías y un sanatorio, y que extendían o se unían aprovechándose de puentes colgantes con una maestría mucho mayor que las construcciones en Puerto Esperanza. Estaba en el costado este una torre que parecía otro árbol independiente, pero era circular y alto. La llamaban la Torre del Roble y era un punto de defensa extraordinario. Pero el lugar favorito de la druida era, sin dejar espacio a dudas, el Jardín del cielo. Se trataba de una especie de micro bosque en la parte más alta de la fortaleza, en la que crecían árboles frutales, arbustos florales y hortalizas de todo tipo.
Gardenerella giró su llave y abrió la gruesa puerta de metal. Inmediatamente musitó «utevo lux» y de la punta de su dedo índice brotó una luz blanca que aclaró la escalera de caracol frente a ella. Había una carta tirada en el piso, vio el remitente y el destinatario. Como no era para ella, la dejó caer nuevamente al piso quedando bajo un buró. Subió y escuchó cómo crujía la seca madera, pero el escalón era resistente. A pesar de estar en medio de la selva olía como una cabaña montañosa; a polvo viejo y tiempo estancado. Se sintió feliz de volver. Era como entrar a otra realidad: la temperatura ya no era sofocante como en la jungla y la humedad había desaparecido por completo. Incluso sentía un poco de frío, esto era por el agua evaporada y fresca que exhalaba las venas llenas de savia hacia el interior del Árbol.
«Otros que saben de nuestra ubicación…» Pensó en la carta. Pero a diferencia de Lorek, ellos jamás los traicionarían. Estaba escrito. Había muy pocos clanes en el mundo que tenían convenio con el Heroico Servicio Postal. Una institución exquisita y maravillosa cuyo único compromiso era lucrar con la comunicación del mundo entero. Se alzaba más allá que cualquier reino o frontera. Se financiaba principalmente por mercenarios, banqueros y universidades de todo el planeta. Lo componía personal de élite en toda la extensión de la palabra. Se decía que incluso sobrepasaban en contactos y transmisión de información a los mismísimos reyes. Eran capaces de llevar una carta de Carlin a Thais en tiempos de guerra o al infierno por el precio adecuado. Ib Ging nunca había sido claro con el motivo, pero Arakhné contaba con un contrato vitalicio que otorgaba un nada despreciable descuento y tenía además excelentes relaciones con los carteros, despachadores y repartidores distribuidos en todos los rincones de Tibia.
Por fin terminó de subir las escaleras y entró a la cocina, que permanecía limpia a pesar del abandono por tantos meses. El hielo que refrescaba las cajas de alimentos aún tenía buen aspecto, menos trabajo para ella. Continuó subiendo las escaleras hasta llegar al segundo piso, a la habitación de los druidas, que naturalmente ella había reclamado para sí misma, negándose a compartir cuarto con Lenn Lennister.
Lanzó su equipaje a la ancha cama. Las cosas estaban como ella las había dejado, los libros, los frascos, los perfumes...
Como en la casa no había nadie todavía, un rasposo rugido de felicidad marcó el territorio como suyo; luego saltó a la cama como una niña. Corrió a una de las ventanas y abrió los postigos para respirar el aire de la selva. La oscuridad ya había teñido el cielo, los instrumentos musicales de la jungla habían adquirido más energía y ritmo, con el vigor que imprimieron los insectos al sumarse a la orquesta invisible.
Gardenerella se dejó caer a la cama. Le parecía patético sentir el Árbol, el fuerte de un clan de mercenarios, como su casa.
De alguna manera, ya llevaba muchos años con una vida bastante patética. Después de darle vuelta inútilmente a las cosas, escuchó a Duncan y Jarcor llegar. Tampoco quiso bajar a recibirlos, ya hablaría con ellos mañana. Por el momento sólo quería seguir recostada en la suave cama. Gardenerella se merecía eso después de haber pasado por tanta, tanta mierda. Era su culpa, lo sabía, por estar rodeada de incompetentes. Recordó la carta y abrió los ojos. Esperaba que Jarcor la viera donde había caído. Y si no, ya le diría mañana, después de todo ¿qué cosa urgente puede decir Argón Rikan?
Archivos subidos: